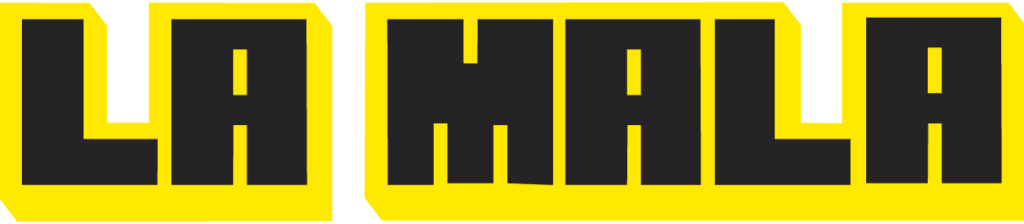SEGUNDA ENTREGA
Sonkoy, asalto al palacio municipal II
Llega la segunda de las cuatro entregas de «Sonkoy, asalto al palacio municipal». Cumbia y retazos de ese país que se añora… escrito por Pablo Solana y dibujado por Diego Abu Arab.

Diego Abu Arab, artista plástico e integrante de La Mala, publicó hace 12 años junto a Pablo Solana la novela ilustrada “Sonkoy, asalto al Palacio Municipal». «Cumbia y retazos de ese país que se añora, siempre, desde algún lugar de la conciencia de los pobres (…). El relato de Pablo y la gráfica del Turco dan vida a esta historia de nuestros suburbios», dice la contratapa de la edición de El Colectivo (2011), que ahora, por cortesía de los autores, La Mala comparte en cuatro entregas.
SEGUNDA PARTE
INDEPENDENCIA
V. Lázaro Gándara
Cuatro meses atrás, con los primeros soles de pri mavera, Saldívar había dejado escurrir de entre sus dedos la posibilidad de aniquilar a su rival y garan tizar su segundo mandato. Con el tiempo él mismo dirá de aquella decisión ambiciosa y desacertada: “le vendimos nuestra victoria al enemigo”.
Faltaba un mes para las elecciones y las encuestas del diario Voces de Independencia daban una ventaja muy amplia a Saldívar. El intendente, que buscaba su reelección, ponía plata en ese pasquín municipal que tantas otras veces había mentido a favor del oficialismo. Sin embargo, era su gestión opaca y poco conflictiva la que daba réditos electorales a Saldívar.
Franco Mesa, en cambio, no lograba despegar. El grupo empresarial había instalado la candidatura del joven Franco con una inversión obscena, descomunal. Pegaron decenas de miles de carteles en calles y avenidas. En los barrios populares su propuesta fue ingeniosa. Los Mesa no daban bolsones de comida a los pobres, como hacían desde la intendencia. Organizaban, en cambio, festivales de cumbia y chamamé y sorteaban plata en efectivo, un salario básico para diez vecinos por festival. “El candidato que te regala el sueldo”, gritaba el animador desde el escenario improvisado en la explanada de un camión, y la frase se convirtió en el eslogan más efectista. A eso sumaban una permanente inversión publicitaria disfrazada de artículos periodísticos y spots televisivos que ensalzaban la figura del candidato empresario.
Pero a pesar de los cientos de miles de pesos invertidos por los Mesa, tres semanas antes de las elecciones Saldívar se mantenía diez puntos arriba en las encuestas. La estrategia básica, primaria, de limitar se a hacer las cosas más o menos bien durante el último año de gestión le daba buenos resultados. Así de tranquila venía la campaña, cuando Saldívar desaprovechó la posibilidad de rematar a su adversario.
Lázaro Gándara era el secretario privado de Saldívar, su hombre de confianza en la política. Se habían conocido en el colegio industrial y durante la juventud habían sido amigos de vicios y parrandas. Junto a la después fallecida Chachi Gauna conformaban el núcleo de hierro por el que pasaban todas las decisiones de importancia.
Semanas atrás, a la oficina de Lázaro había llegado don Bermúdez, un ex trabajador de la cementera de los Mesa. El viejito llevaba consigo un certificado médico que anunciaba algo más que una enfermedad terminal: un profesional médico con su firma y su lenguaje inexpugnable dibujaba, impecable, el mapa de un tesoro. La contaminación por las deficientes condiciones laborales en la empresa del candidato opositor iba a cobrarse una víctima inocente. Lázaro, lejos de preocuparse por los padecimientos del viejo, rumbeó sus pensamientos en otra dirección. Como si se tratara de una revelación divina, se le desdibujó todo lo que tenía enfrente y su mente sólo registró por unos segundos, como si las estuviera viendo al alcance de sus manos, las tapas de los principales diarios nacionales con la denuncia pública que terminaría de hundir a los Mesa. Sin volver a reparar en el viejo, retuvo el certificado médico con el mismo celo con que hubiera guardado un billete ganador de la lotería. Con una sonrisa que nada tenía que ver con la cortesía y sin disimular su apuro por sacárselo de encima, derivó al viejito a otra oficina y ordenó que le tramitaran una pensión por invalidez. Quedó solo en su despacho, ordenó que no lo molestaran. Dio vueltas, a paso acelerado, rodeando el escritorio, mientras pensaba cómo informar de todo a Saldívar. Pero de pronto decidió que debía serenarse. Tenía que ser meticuloso, y se propuso no dejar ningún cabo suelto antes de actuar. Si iba a denunciar a la empresa, debía hablar primero con el sindicato, pensó. Saldívar podía esperar.
Don Bermúdez no quiso llevar el caso al dirigente gremial de su empresa. “Ese seguro que arregla todo con los patrones”, había dicho el viejo. Un sindicalista propenso al acuerdo, pensó Lázaro, otro buen dato a su favor. Con los papeles a cuestas se reunió con el dirigente de la comisión interna de la empresa, Hugo Báez: un hombre alto y flaco, humilde, de tez clara y mirada mansa. Su aspecto no era el del sindicalista clásico. Su práctica, en cambio, no hacía la diferencia. Báez se había hecho fuerte como delegado general de la planta después de ganar la disputa con los camioneros por el encuadramiento de los afiliados en uno u otro sindicato. La empresa prefería mantener alejado al más poderoso gremio de los transportistas, y por eso apoyaba a Báez como representante del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento. Éste había sabido retribuir a sus patrones manteniendo a raya a los trabajadores que debía re presentar. Un sindicalista corrupto, hecho y derecho era Hugo Báez, que aún no se había aventurado en la política. Otro buen dato para Lázaro.
—Mirá, Báez, tenemos información de que en la planta hay laburantes con graves problemas de salud.
—Problemas siempre hay, Gándara, como en todos lados, ¿sabe? –Lázaro era más joven que Báez y lo tuteaba, pero el dirigente gremial mantenía las formas tratándolo de usted. —Acá en la fábrica lo importante es que con los Mesa estamos bien, y eso manda. Por abajo de eso, hay algunos problemas, pero tanto no importa, ¿vio?
—Sí, Báez, pero vos sabés que los Mesa van a perder las elecciones ahora. Sin la intendencia, sin la millonada de guita que están gastando y con la crisis que se viene, la empresa va a quedar en rojo… Al sindicato ya no le va a convenir mantener las relaciones carnales con estos perdedores. Mejor vayan pensando dónde queda el poder después de que ganemos otra vez nosotros, ¿entendés lo que te digo?
—Sí… Parece que los Mesa pierden, ¿no? —reconoció el sindicalista—. Pero la fábrica va a seguir en sus manos, ganen o pierdan las elecciones. Y nosotros vamos a seguir en la fábrica—, concluyó con su hablar sereno, reafirmándose en su argumento primero.
Lázaro dio una larga pitada a su cigarrillo. Aspiró, saboreó el humo como quien saborea una oportunidad de victoria. Recién entonces acomodó sus codos en la pequeña mesa del bar y acercó su rostro al de Báez.
—Bueno, los laburantes van a quedar en la fábrica, seguro. Pero los dirigentes como vos tienen que hacer carrera, viejo… ¿cuántos años tenés ya, y todavía en la fábrica? Nosotros vamos a ganar, y entonces imaginate… Arreglamos con el sindicato primero, ojo, eh, pero imaginate de director de Inspecciones Industria les del municipio… ¡no me vas a comparar!
Báez también se tomó su tiempo para retomar la con versación. Miró por la ventana, recorrió el bar con la vista. Verificó que no hubiera nadie conocido en las inmediaciones y, en el mismo tono discreto de la última intervención del funcionario municipal, dijo:
—Me interesa, Gándara… En concreto, ¿de qué me está hablando?
Lázaro tenía en sus manos lo que había ido a buscar. Con los estudios médicos de don Bermúdez y el interés del dirigente de la comisión interna del Sindicato para avalar las denuncias a cambio de un futuro puesto en la Dirección de Inspecciones Industriales, la jugada estaba lista para ser ejecutada. Los Mesa ya no tendrían cómo remontar la campaña electoral. Sus posibilidades de triunfo quedarían definitivamente enterradas cuando Saldívar diera el okay y Lázaro pusiera en marcha la operación política, un rutinario juego de tahúres en el que el dueño de la baraja tenía todas las cartas marcadas.
Pero con Saldívar nunca se sabe. Depende del día, y aquél no había empezado del todo bien. El tipo venía de una noche de negocios pasado de whisky y cocaína y, ya en su casa, apenas había dormitado inquieto frente al televisor, hundido en su sillón de dos plazas, retorciéndose cada tanto. Hasta que a las 6 de la mañana lo incomodaron las luces del alba, se dio una larga ducha y se dirigió a la Municipalidad. Todavía duro por la merca, apeló al Rivotril para “bajar”, como solía hacer en estos casos: dos pastillas de ése o cualquier otro ansiolítico que el director de Salud del municipio le proveía sin preguntar. Así, por momentos alterado y por momentos sedado, el intendente llegó a su oficina.
Cuando Lázaro le contó su propuesta, por supuesto que Saldívar no la aceptó. Al menos, no en los términos en que Lázaro había planeado las cosas. Orgullo so, inseguro y celoso de las iniciativas de los demás, Saldívar decidió tratar a su amigo con desprecio, negándole la posibilidad de sentirse artífice no ya de una decisión, ni siquiera de una idea. Se dedicó durante toda la discusión a reafirmar en forma absurda su autoridad y relegar a Lázaro a sentirse apenas una pieza más en el tablero, un peón inútil que nada decidiría, en vez del dueño de las cartas marcadas como él pretendía ser.
En la reunión, estuvo además Chachi Gauna. Saldívar entonces estableció un tortuoso juego de humillaciones hacia Lázaro para lucirse ante los ojos de la mujer. Lo enfurecía la idea de que Chachi Gauna pudiera dudar de él, y también para espantar ese fantasma que lo perseguía, en aquella ocasión sobreactuó.
A pesar de su humor perro y su desequilibrio emocional, Saldívar se esforzó por explicar lo que, pretendía, sería una jugada mucho más inteligente de la que Lázaro había ideado.
—A ver Lazarito, escuchame querido. Las elecciones las ganamos bien, ¿no? Haciendo la plancha como ahora, ganamos bien… Entonces, ¿para qué desperdiciar semejante bomba en una batalla que ya está ganada, me querés decir? ¿Para qué carajos? ¡Para qué!
El grito último, una sentencia más que una pregunta, silenció por completo el lugar. Lázaro buscó con la mirada los ojos de Chachi, que giró su cabeza hacia la ventana para evitarlo. Por fin el hombre habló, es forzándose por no perder el ánimo.
—No entiendo… ¿Cómo para qué? Tenemos la denuncia servida en bandeja, ¿les vas a perdonar la vida?—. Al oír sus propias palabras, sabiéndolas coherentes, Lázaro se animó y agregó, en tono fraterno, amistoso: —No seas boludo, che…
—¡A mí me decís boludo! ¡Boludo a mí! —estalló Saldívar, como era previsible, con agresividad desproporcionada— No seas boludo vos, ¿querés?, ¡no seas boludo vos! ¿Te parece que voy a perdonarles la vida? —agregó, ahora más compasivo—. Si te digo esto es porque tengo en mente algo mejor todavía…
Hizo una pausa que ninguno se atrevió a desafiar. Aún con la situación bajo control, Saldívar seguía fuera de sí, alterado. Supo entonces que, una vez más, la excitación creciente lo inducía a ese acto reflejo, casi mecánico, de llevarse la mano al bolsillo del saco, tomar el pastillero de Rivotril, destaparlo y extraer un comprimido, llevarlo a su boca y seguir su actividad como si nada. Podía hacer todo eso en dos segundos, en cualquier lado, mientras daba la espalda por un momento a los demás.
Chachi aprovechó el vacío para hacer su primera intervención.
—En vez de hacer la denuncia nosotros, se la damos a algún diario grande, y que hundan a los Mesa pero sin quedar pegados nosotros… ¿es eso?
—Bien, Chachi, bien, pero no es eso, no…—. Saldívar miraba de lado a Lázaro mientras respondía a la mujer.
Esta vez el nuevo silencio generó más incomodidad que temor. Sabiéndose vencedor, Saldívar retomó: — Vendemos la denuncia —dijo—. Ni la difundimos nosotros ni se la damos a nadie, la ven-de-mos —subrayó, silabeando la palabra. —¿Se entiende, Chachi? ¿Te das cuenta, Lazarito? ¿Y a quién se la vendemos? ¿A un diario? ¿A un canal de televisión? No, mis queridos, no. —Pensemos—, hizo otra breve pausa mientras retomaba la serenidad; gozó esa sensación buscada que le provocaba el ansiolítico al relajar su sistema nervioso central. —¿Quién va a pagar más por esa denuncia? ¡Los Mesa! Vendámosle la denuncia a los Mesa. Los sentamos y les decimos: muchachos, acá tenemos esto que tienen que sacarnos de nuestras manos, porque si no, los hundimos y se tienen que dedicar a otra cosa… Y para sacarnos esto de nuestras manos, para enterrar esta denuncia, tie nen que poner tanto…
Los miró a ambos, más calmo, satisfecho. Chachi respondió a su mirada con indiferencia. Saldívar apuntó otra vez a su amigo.
—¿Y? ¿No es mejor así, Lazarito? ¿No tengo razón yo, eh?
Lázaro ablandó su rostro. Acompañó el cambio de Saldívar que ya no se mostraba agresivo, aunque la aparente serenidad no lograba aplacar su soberbia. “Lazarito me dice ahora, el muy sorete”, se dijo, masticando la nueva humillación. Pensó en el sindicalista al que le había ofrecido un cargo en el municipio. La estrategia cambiaba ahora, según los planes de Saldívar. Aún así, Lázaro iba a seguir esa relación sin contarle a su jefe. Después de todo, con denuncia o sin denuncia, arrimar a un dirigen te sindical al armado político propio nunca estaría de más. Pensó todo esto pero no lo dijo. Se limitó a esbozarle a su jefe una sonrisa, tan falsa como la lealtad que los unía.
VI. Chachi Gauna
Una semana después, la negociación fue breve. El abogado de los Mesa ofreció un monto similar al que sus jefes habían invertido en la campaña: 900 mil dólares para olvidarse del tema y seguir la competencia electoral sin trampas. O al menos sin trampas de esa envergadura. La oferta superó las expectativas de Saldívar, que decidió aceptar de inmediato disimulando mal su excitación. Por cómo venían las cosas, ganarían las elecciones y además se harían con el botín.
El abogado de los empresarios y Chachi Gauna como mujer de confianza del intendente quedaron a cargo de los detalles. Aunque, por el monto en juego, esta vez Saldívar quiso estar seguro de que tendría los 900 mil en mano y no volando: acordó la entrega en su propio despacho.
—Perfecto, suerte en la campaña—, saludó Saldívar al abogado de los Mesa, sin evitar ser burdo e irónico. Acababa de recibir 90 fajos termosellados de cien billetes de 100 dólares, en una caja de zapatos Grimoldi, dentro de una bolsa de compras de la misma zapatería.
—Encargate Chachi, meté esto donde ya sabés, después vemos cómo lo sacamos de acá—, dijo Saldívar una vez que el abogado se había retirado, y salió él también junto a Lázaro de su despacho.
Saldívar y Chachi Gauna decían ser primo-herma nos, pero en realidad la relación familiar entre ellos era bien remota, casi inexistente: la mujer era prima hermana de la ex esposa de Saldívar, no de él. Ambos decían ser parientes para despejar suspicacias sobre la relación sentimental que los unía: clandestina, ocasional, conflictiva, más intensa de lo que en principio hubiesen preferido.
La mujer, de unos 35 años, contaba con méritos pro pios en su carrera. Como abogada había trabajado en la Secretaría de Medioambiente de la provincia. Después había sido electa concejal en las mismas elecciones en que Saldívar ganó la intendencia, pero no llegó a asumir porque éste la convocó para que integrara su equipo de trabajo. Era jovial y seductora, vestía bien y se mostraba independiente y segura de sí misma: una personalidad ideal para interactuar en el mundo hostil y machista de la política. Ahora debía encargarse de los fajos de dólares. Era la coima más grande que Saldívar había recibido en toda su vida.
Chachi tenía un escondite secreto para guardar papeles comprometedores y dinero ilegal, que sólo Saldívar y Lázaro conocían. Tal vez inspirada en alguna novela clásica de detectives, la mujer estaba convencida de que el lugar más expuesto resulta el más seguro. ¿Quién iba a pensar que esa vieja caja fuerte en la sala de espera de la oficina del intendente, ese viejo armario de hierro fundido, con una rueda de combi nación destartalada, podía estar en uso? La rueda de combinación mecánica a la que le faltaba la perilla del centro y le asomaba un pequeño resorte, era un elemento fundamental para despistar a cualquiera. A primera vista, esa caja fuerte tenía su sistema de apertura indefectiblemente roto. Sin embargo, como muchos modelos de cajas fuertes antiguas, ésta ofrecía la posibilidad de ser abierta por medio de la rueda según los números de combinación, o por el más sencillo método de la llave en la cerradura. Se trataba de una cerradura reforzada de dos vueltas, con llave de paleta a ambos lados del eje y estrías diferencia das. En este mecanismo antiguo el pestillo sale dos veces pero, a diferencia de las cerraduras actuales, cada vuelta de llave genera un empuje a partir de una combinación dentada distinta. El agujero de la cerradura estaba oculto en la puerta frontal, tras una pequeña chapa que tenía grabada la marca de la empresa que las fabricaba: “Safe & Lock Co.”.
Chachi era quien llevaba siempre consigo la llave de esa cerradura, que de tan antigua se convertía en doblemente segura. Dos años atrás, la llave original se había quebrado. Después de meses de averiguaciones, Chachi y Saldívar concluyeron que para lograr una copia debían encargar el trabajo en una fragua. Había que recrear el molde y hacer la nueva pieza de fundición, y para ello se debía tomar como modelo los dos pedazos de la pieza partida. Chachi sugirió encargar el trabajo bien lejos de Independencia, para evitar que alguien se enterara de qué se trataba el asunto. Ubicó un taller lejano, viajó dos horas y permaneció un día entero allí, mientras el herrero recreaba la llave de fundición. Al retirarse pidió el molde, que arrojó después en una alcantarilla. Obsesiva y previsora, a partir de entonces llevó siempre consigo la llave; de esa manera garantizaba que nadie más que ella pudiera abrir la pesada puerta de hierro que guardaba secretos y dineros sucios. En aquel momento, ni ella ni Saldívar pensaron en hacer una segunda copia, descuido por el que Saldívar se lamentaría hasta sus últimos días.
Aquella noche del cobro de la coima a los Mesa, Cha chi fue la última en abandonar el despacho del intendente. Se aseguró de que no quedara nadie en todo el primer piso del edificio municipal, abrió la caja fuerte y guardó la bolsa con la caja y los billetes dentro. En los días posteriores, como había dicho Saldívar, ve rían cómo sacar eso de ahí. A partir de entonces, el destino trágico de Chachi selló la suerte adversa de Saldívar.
Cada día que pasaba, la mujer estaba más segura que debía tomar distancia. Ya lo había decidido. Con Saldívar discutían a menudo, por cuestiones políticas o berrinches sentimentales, pero eso no era lo central. El verdadero problema aparecía cuando él se ponía violento, descontrolado, bajo los efectos de la cocaína o las pastillas. Chachi se había propuesto ser tolerante, pero con el tiempo las discusiones se habían vuelto más frecuentes y las actitudes violen tas de Saldívar empeoraban. Ella no quería herirlo, ni quería seguir estando mal a su lado.
Lo citó por la noche en su departamento. Se había propuesto que esa noche no hubiera discusiones, así que lo esperó con el champán en la heladera, la música suave y el salón iluminado con las luces tenues de un velador. Lo recibió sin maquillaje, descalza, con el pelo suelto y vestida sólo con una camisola blanca hasta la cadera que dejaba sus muslos al des cubierto.
Apenas él entró lo acarició con ganas, lo besó ahí mismo. Antes de arrastrarlo hasta el sofá, hurgó en los bolsillos del saco. Encontró un papel de merca y el pastillero que Saldívar siempre llevaba consigo. El hombre reaccionó instintivamente: tomó el brazo de la mujer con fuerza, como si con la droga le fueran a sacar el alma. Ella le hizo saber la molestia con una mirada triste, y él aflojó. El papel y el pastillero terminaron en poder de la mujer. Entonces sí Chachi agasajó a Saldívar como él no lo merecía. Sirvió una sola copa de champán que compartieron, aun- que después de los primeros tragos, Saldívar fue presuroso al baño. En el bolsillo de su camisa llevaba una tableta extra de Rivotril y, tembloroso, tomó dos pastillas casi sin agua, para no perder el gusto del champán en su paladar.
Volvió, llenó otra vez la copa y la vació en su garganta, excitándose un poco en cada trago. Cachi se brindó íntegra. Actuó poniendo en juego todo el amor del que fue capaz. Lo besó con ternura, sintió que tenía consigo a un hombre que necesitaba todo su afecto. “Gracias, negra, te amo” pareció corresponder él en susurros, mientras mordisqueaba su oreja, y a ella se le aceleraban los latidos del corazón con aquellas palabras que pocas veces había oído.
A Saldívar, en cambio, lo que se le aceleraba era el flujo de sangre que endurecía su verga. Olvidó las palabras dulces y dio rienda suelta a su deseo, aprovechando la entrega de su compañera. Tomándola por la cintura la dio vuelta, la acomodó sobre el sofá y arremetió con cierta dificultad que supo sortear, sintiendo que lo que se estaba cogiendo era un culo sabroso y no a esa mujer que en ese momento pre tendía amarlo. Chachi, que se había propuesto ser condescendiente con Saldívar esa noche, se prestó al juego y lo dejó hacer: tantas veces ella también había disfrutado de su macho, galopando excitada sobre un falo y no sobre un amor, cosificando su pedazo para maximizar el goce. Pero, esta vez, para ella era distinto, debía ser distinto. Sentía el ir y venir dentro suyo, y sólo quería abrazarlo, besarlo. Cuidándose de que él no sintiera un rechazo, fue virando hasta que quedaron frente a frente, y entonces sí lo atrapó. Entrelazó sus piernas y sus brazos, lo besó y lo acarició manteniéndolo dentro suyo, mientras ahora era él quien se dejaba llevar. Así acabaron, cogiendo con sus sexos y amándose con sus labios y sus lenguas, con esa mezcla de desenfreno, pasión, amor y ternura que sólo logran los cuerpos que se aman durante años.
En el final el hombre se relajó hasta desplomarse. Lloró. Acurrucado en los brazos de la mujer, desinflado, tembloroso.
A la mañana siguiente Saldívar no se sorprendió cuando ella le anunció que se iría por un tiempo, que se tomaría un descanso. Ninguno de los dos podía saber que ya no volverían a verse. Sin embargo, qué otra cosa había sucedido aquella noche sino el presagio de una dolorosa despedida.
Días después el nombre de la mujer apareció en los diarios de la peor forma. “Otra jornada fatal con muertos en las rutas”, tituló el diario La Nación en su tapa, y la nota agregaba: “Seis personas perdieron la vida en la ruta 2 tras chocar un vehículo particular con un ómnibus de larga distancia a la altura de Dolores. Entre las víctimas fatales fue identificada la conductora del automóvil, Susana Gauna, quien se desempeñaba como funcionaria del municipio bonaerense de Independencia”.
La mujer se había separado hacía años y no tenía hijos. Su anciana madre estaba internada en un hospital de Entre Ríos con graves problemas de salud, y no podría ir al velorio. Saldívar, entonces, se encargaría de todo.
La pérdida de su confidente y amante lo dejó shockeado. Como en una mala telenovela de la tarde, recién con su muerte dimensionó todo lo que ella significaba para él. Estaba conmovido, apesadumbrado.
Con Chachi perdía, además de un sostén afectivo, una pieza clave de su armado político y de la campaña electoral. Todavía faltaban tres semanas para los comicios, pero su preocupación tenía una motivación especial: recuperar la llave de la caja fuerte. Esa preocupación fue la que le dio fuerzas para no dejarse estar y resultó un incentivo extra a la hora de tener que ir a reconocer el cuerpo de la mujer, firmar los certificados de defunción y, sobre todo, reclamar sus pertenencias.
Lo que Saldívar pensó que sería un trámite, terminó convirtiéndose en una pesadilla. Al parecer, algunos pibes del lugar se habían acercado a la zona del accidente antes de la llegada de la policía, y robaron unas pocas cosas sin demasiado valor: el frente desmontable del estéreo del auto, el reloj pulsera de Chachi, su cartera… y una cadenita dorada que llevaba al cuello, de la que colgaba una extraña llave de bronce. No se habían llevado en cambio la documentación de la mujer, por lo que la policía decidió dejar pasar el robo de las pertenencias de menor valor, y nada se investigó al respecto. Saldívar recién pudo encargar se del tema unos días después del entierro. Habló con Lázaro y le encargó que tomara las riendas de todos los asuntos que manejaba Chachi en la intendencia, en especial la campaña electoral. Él viajaría a Dolores, donde había sido el accidente, para hablar con las autoridades policiales y rastrear aquella llave perdida.
Pasaron los días. Quedaban sólo dos semanas para las elecciones y Saldívar, con el problema del velorio y las pertenencias de Chachi, se distrajo del último tramo de la campaña. Suspendió por una semana sus apariciones públicas y se concentró en la búsqueda de la maldita llave, sin éxito: parecía quedar definitivamente perdida, en manos de unos rateros que tal vez ya la hubieran desechado: desconocían su real valor.
Fue Lázaro quien lo devolvió a la realidad, y lo alertó:
—Mirá que hace dos semanas que le regalamos terreno a los Mesa, no te confiés a ver si todavía perdemos.
—Tendría que pasar una desgracia para que perdamos—, dijo mecánicamente Saldívar, intentando despejar malos augurios.
—Una desgracia ya pasó con lo de Chachi, ahora concentrémonos en la campaña, porque si aparece algún otro imprevisto, ahí sí que cagamos.
La mala fortuna rondaba la vida de Saldívar, y otro imprevisto apareció. Otra tragedia. Otro hecho inesperado que le daría al hombre la estocada final y lo dejaría fuera de carrera.
VII. Saldívar, el fin
Diez días antes de las elecciones, durante la prime ra semana de setiembre, una tardía tormenta de Santa Rosa descargó su fuerza sobre Buenos Aires y las inundaciones tomaron dimensión de catástrofe en Independencia. Los barrios bajos contabilizaron trescientos milímetros de agua durante varios días. Ochocientas familias fueron evacuadas. En el centro el agua entró a los negocios y arruinó la mercadería. Una viejita y un chico murieron electrocutados por un cable del tendido eléctrico caído por la tormenta. Los bomberos de Independencia no estaban preparados para tanto, y los operativos de rescate se dificultaron. Las principales calles de la cuidad sólo podían ser recorridas con botes o improvisadas balsas.
Saldívar se había propuesto mantener una gestión mediocre donde apenas se hicieran las cosas más o menos bien. Pero una estrategia así no incluye la prevención, ni el destino de recursos a situaciones de emergencia. La mediocridad no planifica respuestas a imprevistos, y esta tormenta no estaba en las previsiones de nadie, al menos en el municipio de Independencia. Ante el desconcierto y la ineptitud que mostraba no sólo él sino todo su equipo de gobierno, Saldívar cometió un error más. Intentó un último “manotazo de ahogado” para zafar del repudio social y de la pérdida segura de votos: denunció que el caos generado por las inundaciones se debía a una maniobra de su adversario que, ante la inminencia de la tormenta, durante la primera madrugada de lluvia había mandado a anegar los desagües y las alcantarillas, tapándolas con bolsas de residuos con la deliberada intención de que pasara lo que pasó. La ocurrencia de Saldívar tenía un antecedente en su propia trayectoria política. En 1987, previo a las elecciones legislativas en las que el peronismo trataría de desgastar en las urnas al gobierno radical, su referente en el partido lo había llevado a él, por entonces un simple militante, a hacer ese trabajo sucio en medio de unas fuertes lluvias que terminaron con los barrios del sur de la capital más inundados que de costumbre, y dejaron al intendente porteño en una incómoda situación que le quitaría votos decisivos.
Pero en este caso nadie creyó que los estragos de esos días fueran consecuencia de una maniobra sucia del candidato opositor. Mientras Saldívar balbuceaba excusas inverosímiles, Franco Mesa aprovechó para hacer eventos de solidaridad con los inundados, repartir colchones y ropa y anunciar obras de infraestructura. Recorrió con sus actos la sede del Centro de Comerciantes, iglesias de todo signo, varios clubes y sociedades de fomento. De a poco comenzaban a alejarse del intendente caído en desgracia los representantes de las fuerzas vivas de Independencia.
La denuncia que nadie creyó hundió más a Saldívar, y fue durante esa semana que el periódico Voces de Independencia publicó en su tapa un adelanto de lo que finalmente sería el resultado electoral: “Se dan vuelta las encuestas. Mesa, cinco puntos arriba”.
No hace tanto, Saldívar se había creído el político más hábil al “perdonarle la vida” a su rival electoral para embolsarse una suma abultada en dólares. Ahora, el domingo de las elecciones, se sabía un ser ruin, inepto y derrotado. En medio de algunos pocos bocinazos de festejo por la victoria ajena, aquella noche Saldívar la pasó solo en su despacho. Allí estuvo. Con los puños de la camisa arremangados y la corbata floja a la altura del segundo botón, la línea de merca cortada sobre el vidrio del escritorio lista para ser esnifada, y el vaso de whisky, siempre a medio llenar.
Pasó más de un mes hasta que Franco Mesa asumió como nuevo intendente de Independencia. Sin poder ni querer resistirse, durante ese tiempo, Saldívar incrementó su adicción a la cocaína y su consecuente necesidad de psicofármacos como contrapeso. Rivotril, Lexotanil, Prozac: el secretario de Salud del municipio que le conseguía las recetas tuvo que ir variando la presentación de la droga para no despertar sospechas. Sin animarse a hablar del tema con Saldívar, el funcionario médico citó a Lázaro y lo puso sobre alerta: si el hombre consumía todo lo que le demandaba en recetas, además del polvo blanco debía estar tomando no menos de seis pastillas de dos miligramos por día. Los vómitos y alucinaciones se volvieron cotidianos. Durante todo ese tiempo se lo vio ido y desalineado. Después de cada momento de excitación, los ansiolíticos lo deprimían aún más. Lázaro lo cuidó ese tiempo, en su departamento y en la oficina. También tuvo que cubrirle las espaldas en la gestión. Negoció con la oposición una transición, si no digna, al menos discreta. En eso estuvieron los dos durante aquellos cuarenta enfermizos días. Sólo de tanto en tanto registraban que se les agotaba el tiempo y aún no sabían cómo sacar, sin la llave perdida, los 900 mil dólares de esa maldita caja de hierro que tenían a pocos pasos de su despacho, y que los desafiaba con sólo permanecer inmóvil, impoluta, inexpugnable.