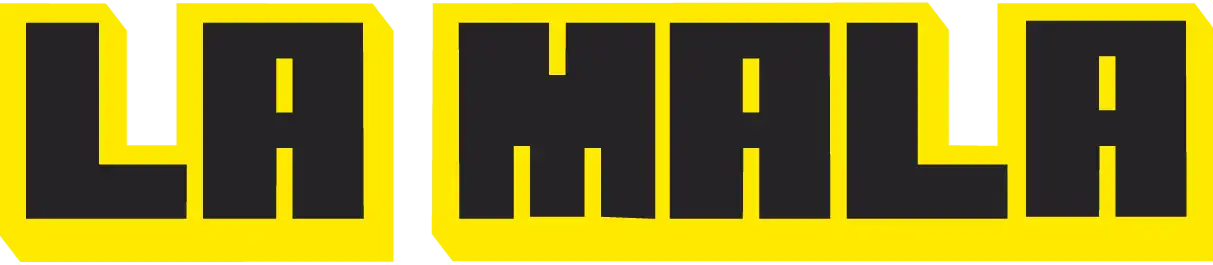A la memoria de Mariano Salva
Botines y ropa deportiva que el calor pega sobre su cuerpo morrudo. El barrio duerme con las persianas bajas. Los ventiladores de asmáticas paletas se escuchan desde la vereda. Mariano camina pegado a las casas bajas para que la franja de sombra, alivie la distancia. Sus amigos lo esperan en el baldío rodeado de basurales. A fuerza de patear la pelota han hecho un limpión donde el yuyo amarillea. Entrecierra los ojos, encandilado. La luz lo golpea después de haber fingido dormir. Se ha escapado con sigilo y ha amenazado al perro que dormita, molesto, por las moscas.
A dos cuadras, divisa a sus amigos bajo la sombra rala de un sauce que inútil se estira para tocar el agua del Munilla.
El sudor le corre por la cara y moja el cuello de su camiseta de Boca. Siente que la espalda acanalada es un desagüe que desemboca en el elástico del pantalón. Le da vergüenza que vayan a creer que se ha meado. Está acostumbrado a las bromas y también a la admiración. Su robustez no le impide que gambetee la pelota mágicamente. Es el goleador del club y a veces se cree “El Diego”. No le importa que lo apoden “el gordo”.
Llega cansado. Se saludan como ven que lo hacen los muchachos más grandes, con el puño.
—Vamos—, dice el Quique y con sus zapatillas descosidas lleva la pelota rodando hasta la canchita.
El olor a osamenta fermenta cerca de la zanja. A la tardecita, grillos y ranas cantarán con olor a achiras y madreselvas. Ahora, es silencio y barro podrido.
Desde los espinillos, donde el cuerpo de la siesta se ha quedado enganchado, llega el serrucho de las chicharras. Hay un embrujo de espinas y palomas azules. El juncal se empecina en desangrar los ceibos. Más allá, el río dormita.
Mariano corre por el medio campito. Se siente pesado. Los ravioles amasados por la Norma, su madre, le pesan en su panza fajada por el nylon. Lo pica un mosquito pero a pesar del hormigueo se entusiasma ante el picado con amigos. Le laten las sienes y empuja la pelota. Logra evadir “al Alto” que defiende con desgano: ¡Gol! Sí, ¡Gol! Se abraza con dos y se pegan con la transpiración.
Mariano escucha desde una lejana tribuna cómo los zumbidos lo aplauden. Un incendio su cara morena. El flequillo cae sobre un ojo, escupe y con el revés del brazo se seca las gotas de la frente. El bigote brilla. Sal en los labios. La lengua seca. Sed, mucha sed.
—Che, ¿alguno trajo agua?
Niegan con la cabeza los otros.
Para en seco la pelota.
—Me voy a dar una zambullida.
Atraviesa los juncos, ve la huida de unas lagartijas, patea una caja de cartón, sortea una botella rota de vino barato y llega a la barranquita del arroyo. Alarga la mano, acerca una canoa despintada. Todavía se lee el nombre: Margarita. Adentro, hay olor a sábalo y anzuelos oxidados.
Entre los remos, quedan los botines; las medias arrolladas, mojadas, despiden un olor que anuncia el final de la infancia.
Los otros lo siguen con desgano. Ven, desde lejos, cómo su cuerpo se estira y parece tomar impulso. Un arco de bronce y el ruido del agua. Círculos cada vez más grande señalan el lugar del clavado.
Mariano es buen nadador y sabe aguantar la respiración. Siempre llega a la boya.
El equipo al borde del sol, espera en medio de un silencio amarillo.
Espera, espera…
Empiezan a llegar los jubilados que se sientan en la costanera vieja para hablar de lo mismo, de cómo se terminó el Frigorífico. Es el fin de la siesta.
Mariano nunca llega a la boya.
Tiene apenas 10 años y la cabeza estallada entre las piedras del lecho. Las porquerías enganchadas en las raíces son una red. Pez atrapado, Mariano. Alcanza a escuchar, desde una blanca lejanía, el griterío de un estadio que lo aclama. Mira, ve la cara de su madre que llora ¿de emoción, de dolor? Le quiere entregar la Copa. Pero ella se va, se pierde, se confunde…
Lo encuentran a las dos horas. Los ventiladores no se han apagado, pero todas las persianas están arriba. No hay aplausos.
En un estadio sin tribunas, el jugador gambetea el alma y hace un gol en contra. No habrá segundo tiempo. La muerte siempre gana.