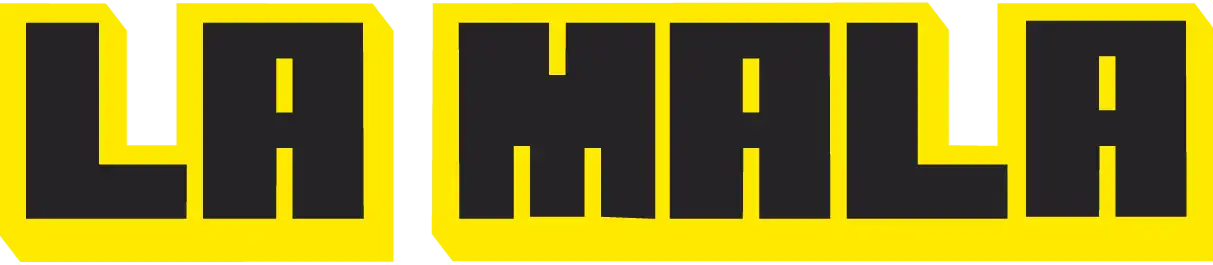Gualeguaychú es una ciudad florida, brotando en una suerte de crecimiento permanente, o al menos esa fue la sensación de los últimos años. El espacio público siempre ha sido un territorio en disputa, lo que pasa en la calle no queda sólo en la calle, se impregna en cada ámbito transitado, permea en las palabras, en las acciones. La calle, y más aún en Gualeguaychú, tiene esa facilidad de propiciar el saludo, de quedarse un ratito a conversar, de recordar alguna anécdota, de ponernos en el sitio donde otrora jugábamos sin entender tanto, o más bien entendiendo todo.
Los momentos de mayor alegría de las mayorías han tenido y tienen como escenario al espacio público. También la calle ha sido históricamente un espacio de lucha, un lugar donde hacer visible un reclamo común. Además, la calle ha sido y es un espacio de trabajo.
Vivimos veranos enteros con eventos culturales casi diarios en las calles de la ciudad, tanto de impulso público como privado. Esto generó una importante dinámica de trabajo para el sector cultural independiente. Técnicos, artistas, productores y hacedores culturales de todas las formas pusieron su trabajo en juego para generar una ciudad llena de propuestas, para la comunidad y el turismo.
Esto, sin dudas, genera un aporte más que significativo para el sector cultural, ya que no sólo permite trabajar, sino que, en la misma lógica, permite profesionalizar el trabajo, llegar a más públicos y fortalecer el anclaje en los consumos locales.
“Los momentos de mayor alegría de las mayorías han tenido y tienen como escenario al espacio público”
Muchas veces se piensa al mercado como un determinante de la producción, o bien, se podría decir que se piensa al mercado en términos de los productos y servicios que ofrece. En relación al arte y a la cultura, es sabido que cualquier producción local no tiene forma de competir con los contenidos hegemónicos, potenciados por todas las usinas que reproducen la misma música, los mismos libros, las mismas obras. El arte local sólo puede tensionar esa batalla perdida desde el encuentro cara a cara con quienes consumen arte y cultura. Y esto nos lleva a pensar, justamente, los consumos.
Todos, permanentemente, estamos consumiendo. Desde abrir alguna red social en el teléfono, un portal de noticias, la cartelería en la calle, la radio, la ropa que nos ponemos, dónde vivimos y con qué nos alimentamos. En la era digital, los consumos no se reducen a las cuestiones básicas, realmente sucede que consumimos 24/7.
Esos consumos, inevitablemente, generan sentido, construyen pensamiento y, además, dinamizan economías. En el ámbito de la música, por ejemplo, sobra una mano para contar las productoras que definen la música que se escucha en la mayoría de las radios y en la televisión. Para ingresar a ese mercado no alcanza con que el producto sea lo suficientemente potente, se depende 100% de “acordar” con alguna de esas productoras.
Esto se traduce a los retornos que genera la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), que se centralizan en un puñado de artistas. Ninguno de esos consumos tiende a democratizar el acceso a la música ni a distribuir el capital que genera. Todo tiende a concentrarse y, naturalmente, a fortalecer muy pocos productos artísticos.
La mayoría de nuestros consumos derivan nuestros recursos económicos a otras economías que no socializan el capital y mucho menos lo hacen en nuestro lugar, o en el lugar en que se realizó el consumo. Cada vez que consumimos productos de circulación masiva el dinero que eso genera se concentra y sale del circulante diario. A diferencia de lo que sucede cuando consumimos productos o servicios locales: si le compro la verdura a un productor local, sería esperable que ese dinero siga circulando en los gastos propios de dicho productor, en circuitos cercanos. De hecho, no sería descabellado pensar en que algo de ese dinero vuelva de alguna u otra manera.
“Si bien la actividad del sector cultural independiente sigue siendo marginal en términos económicos, no lo es en términos simbólicos”
Esto es muy básico en la economía, pero parece ser que no es del todo tenido en cuenta la mayoría de las veces. Nos sucede, muchas veces, que los gobiernos mismos invierten el dinero de los contribuyentes en circuitos económicos sin retorno para la actividad de la ciudad. En el ámbito cultural, lo podemos pensar en términos de la contratación de artistas “de afuera”. Aunque, esa perspectiva se contrasta con la convocatoria de dicho artista y el movimiento económico que eso genera. No es tan sencilla la ecuación en el corto plazo, quizás el largo plazo sea más claro.
¿Un festival autogestivo, de gestión social, artístico/cultural y en el espacio público, puede orientarse a desandar algunas de estas cuestiones?
Hoy, sábado 10 de mayo, de 16:30 a 21:00 horas, será la Costanera del Tiempo la primera locación de El Festivalito. Habrá espectáculos musicales, estarán “las Madres Cuidadoras” circulando su trabajo y ofreciendo algo rico para el mate, se recomienda llevar reposera o lona, y fundamentalmente, habrá un espacio para encontrarse. Esta propuesta pretende socializar los costos de producción y la organización se planteó alcanzar al menos un 80% de los mismos, mediante los aportes publicitarios ya concretados y el aporte consciente del público. El desafío es grande, lo ha sido hasta acá, pero aun no habiendo sucedido El Festivalito ya ha transformado ciertas lógicas.
Si bien la actividad del sector cultural independiente sigue siendo marginal en términos económicos, no lo es en términos simbólicos. Eso le permite infiltrarse por otros poros, meterse en la construcción de sentido, desandar las cosas dadas, contribuir a la construcción de pensamiento crítico y, quien sabe, algún día transformar masivamente las dinámicas de consumo. Sabemos que en los micromundos lo estamos haciendo.