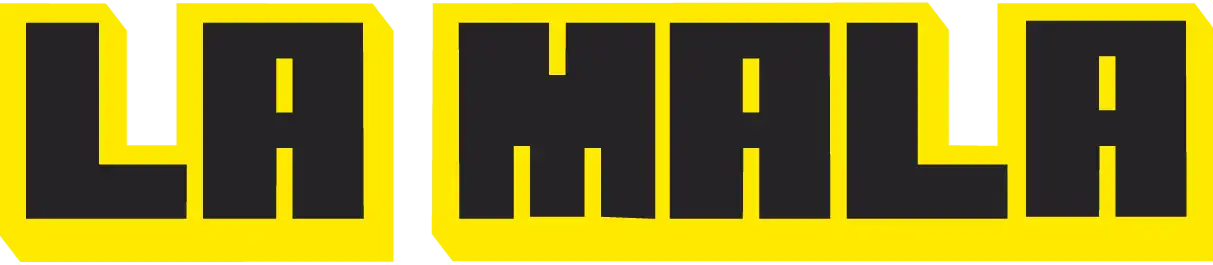Tres jóvenes, dos provenientes de Chaco y uno de Misiones, fueron cooptados por un explotador que tiene sus campos en el húmedo departamento de Islas del Ibicuy. Se trata de tierras poco conocidas por la mayoría de los entrerrianos, donde sobrevolaron los Vuelos de la Muerte en tiempos de dictadura, donde las areneras hacen sus socavones para Vaca Muerta y donde, dicen las malas lenguas, proliferan los narcotraficantes.
Fueron liberados gracias a la denuncia radicada por la madre de los hermanos chaqueños que permitió reconstruir su ruta y posible paradero. No sólo tenían trabajo extenuante, sino que no habían percibido salario alguno por sus tareas y se encontraban viviendo en un conteiner sin ningún servicio, ni siquiera agua potable. Intentaban hervir agua del río para sobrevivir, por eso uno de ellos, tras ser rescatado, quedó internado varios días por un cuadro severo de deshidratación. El responsable de la propiedad y el dueño se dieron a la fuga. Escaparon porque sabían que habían cometido un delito, aunque los delincuentes explotadores siempre intentan naturalizar o justificar a la esclavitud diciendo que se tratan de “formas culturales propias de la ruralidad”.
Estas situaciones han sido frecuentes en nuestra provincia, aunque marginalmente ocupen algún lugar en los medios de comunicación y la agenda pública.

Uno de los casos más mediatizados fue el de Luis Etchevere, en 2014, en la zona de Paraná. Fue en el marco de una tarea de relevamiento del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (que existió entre 2012 y 2016) que se encontraron en la estancia Las Margaritas S.A. dos trabajadores analfabetos que cobraban algunas monedas y vivían en precarios ranchos armados con restos de silo bolsas, sin baños, ni luz, ni agua potable. Trabajaban en esos campos desde 1976. Por supuesto, Etchevere no cumplió ninguna condena penal por explotación, por el contrario, dos años más tarde dejaría la presidencia de la Sociedad Rural para convertirse en ministro de la Producción durante la presidencia de Mauricio Macri.
“No se puede negar que, desde siempre, el hermoso campo entrerriano y argentino ha sido testigo de la explotación del hombre por el hombre”
No está de más decir que hay productores rurales que actúan en el marco de lo establecido por la ley y generan puestos de trabajo imprescindibles en entornos cada vez más expulsivos, que terminan obligando a la gente a abandonar sus pagos en búsqueda de oportunidades. Sin embargo, no se puede negar que, desde siempre, el hermoso campo entrerriano y argentino ha sido testigo de la explotación del hombre por el hombre.
LOS ESCLAVOS BLANCOS Y LOS ESCLAVOS INDÍGENAS
El 1° de mayo de 1890 una enorme multitud de obreros irrumpieron en la ciudad de Buenos Aires. Eran tiempos de auge del modelo agroexportador y de clases dominantes que tiraban la “manteca al techo” y llevaban en el barco “la vaca atada”. También eran tiempos de organización obrera frente a las pésimas condiciones de trabajo y de vida de las clases trabajadoras.
El anarquismo, el socialismo y el sindicalismo revolucionario se disputaban la representación de las clases populares y la capacidad de lucha de estos inmigrantes, dispuestos a construir un país más justo, iba logrando, poco a poco, algunas mejoras.
Pero ningún avance ocurría en otros puntos geográficos de una Argentina inmensa y profunda, que ocultaba bajo sus montes tupidos el llanto y la sangre de los peones rurales explotados hasta morir. Recién en 1908, tres periódicos diferentes de Argentina, Brasil y Paraguay publicaron numerosos artículos de Julián Bouvier, un periodista que investigó y denunció los abusos laborales en los yerbales. En el caso argentino, se trató del periódico “La Vanguardia”, el órgano de comunicación oficial del Partido Socialista.
Bouvier habló descarnadamente sobre las condiciones de vida extremas y crueles impuestas por los dueños de las producciones a los criollos e inmigrantes misioneros, que morían jóvenes y destrozados por actividades semejantes a las que otrora habían sido llevadas adelante por los esclavizados del período colonial.
Cuarenta años más tarde, en 1941, el escritor, poeta y periodista Alfredo Varela viajó a Misiones, donde escribió “¡También en la Argentina hay esclavos blancos!”, en referencia a la vida de los mensús. Corriendo el velo de la naturaleza misionera y el monte exuberante, seguían allí hombres doblados por el peso de un yugo que otros pusieron sobre sus espaldas.
“Reducir significaba exterminar el modo de vida económico y político de las comunidades nómades para convertirlas en mano de obra barata, asentadas en las producciones de algodón”
Este “estado de excepcionalidad” dentro del Estado argentino, es decir, esa forma de tratamiento diferencial sobre parte de la población a la que no le cabían ninguno de los derechos consagrados en la Constitución de 1853 rigió no sólo la vida de los yerbatales sino, también, de los algodonales.
Tras la campaña militar al Gran Chaco, conocida como “Conquista del Desierto Verde”, el Estado argentino creó un sistema de reducciones indígenas en los territorios de Chaco y Formosa, a fin de reducir a la población originaria considerada un recurso productivo.
Reducir significaba exterminar el modo de vida económico y político de las comunidades nómades para convertirlas en mano de obra barata, asentadas en las producciones de algodón. Allí no había relaciones capitalistas de producción, el indígena reducido ingresaba endeudado por las herramientas que tendría que utilizar, se le pagaba poco y en bonos que sólo se podían cambiar en los comercios de las estancias. El racismo pesaba sobre ellos como un manto de muerte, por lo que eran asesinados y violentados continuamente por la Policía y la Gendarmería que custodiaban los límites de la reducción. El indígena no reducido era considerado una amenaza y un enemigo para las fuerzas de seguridad y los pobladores blancos. Un indígena fuera de la reducción era un vago o un delincuente.

Cuando cansados de la explotación, los indígenas quisieron reclamar mejores condiciones de vida, como alimentación y libertad de circulación, fueron masacrados en masa. Por eso las peores matanzas indígenas ocurrieron en el marco del sistema de reducciones estatales como instrumento genocida: Napalí (1924), el Zapallar (1933) y Rincón Bomba (1947).
Allí están aún, sobreviviendo, las comunidades y los descendientes de los pueblos Moqoit, Qom y Pilagá. Algunos como peones pobres desprovistos del conocimiento de la ancestralidad de sus etnias, otros habitando tierras desérticas y castigadas.
NO ES COSA DEL PASADO
En el mes de abril, la Sociedad Rural ofreció, literalmente, cero aumento salarial para los dos millones de trabajadores del campo (sabiendo, además, la importante cifra de empleo no registrado).
El último acuerdo paritario fue firmado en noviembre por José Voytenco, el cuestionado secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), cuando se acordaron aumentos acumulativos consecutivos hasta febrero. El piso fue de $702.180,75 para el salario mensual de noviembre (Resolución 368/2024) y se fijó para diciembre un salario básico de $727.459,2. Para enero, en tanto, quedó establecido en $752.192,8 y en febrero el piso fue de $773.254,2 (Resolución 381/2024).
“No hay un solo trabajador rural en la República Argentina que supere un sueldo de hambre”
Estos magros aumentos se enfrentan con números brindados por el propio Indec que, en febrero, situó a la Canasta Básica Total de pobreza (CBT) en $1.057.923,4. Es decir, no hay un solo trabajador rural en la República Argentina que supere un sueldo de hambre.
El aislamiento de los pueblos rurales a causa del sistemático desguace del sistema educativo y sanitario que viene desde hace décadas obligando a las familias abandonar sus pagos; la contaminación que ha convertido el aire puro en nubes de agrotóxicos que afectan la salud de la gente y la deuda histórica respecto a las condiciones de trabajo y los salarios rurales, hacen que nuestro país agroexportador tenga campos cada vez más despoblados.
Ojalá ese orgullo que da regar la tierra con el sudor de la frente permita florecer algún día una cosecha de derechos y dignidades. Porque nadie niega el valor de la mano fuerte forjando un futuro y un destino, nadie quita lo heroico de pechearle al frío de las heladas para cumplir con la tarea que permite llevar el pan a la mesa. Todo ello es conmovedor y meritorio. Pero en este hermoso país, tan rico de gentes y tierras, nadie tendría que ser más que nadie, nadie tendría que explotar a nadie.
Si te gustaron las gráficas no te pierdas el trabajo de Fábrica de Estampas: https://acortar.link/Vfl5Ji
captura de pantalla
por Tati Peralta
El patrón (Sebastián Schindel, 2014)
Un peón de carnicería explotado al límite. Basada en hechos reales, esta película reconstruye la historia de un joven analfabeto que es manipulado por su patrón hasta llevarlo al borde. Una mirada implacable sobre la desigualdad, la violencia laboral y el sistema judicial.
Golondrinas (Mariano Mouriño, 2020)
Hermanos tucumanos recorren el país como trabajadores rurales temporarios. Sueñan con un futuro mejor, pero el sistema los exprime y abandona. Una película silenciosa pero potente sobre quienes sostienen el campo sin derechos ni voz.
Bolishopping (Pablo Stigliani, 2013)
Un joven boliviano llega a Buenos Aires con la promesa de trabajo. Lo que encuentra es un taller clandestino donde la vida vale poco y la explotación es ley. Ficción con tono de thriller que denuncia una realidad tristemente común en la trastienda de la industria textil.