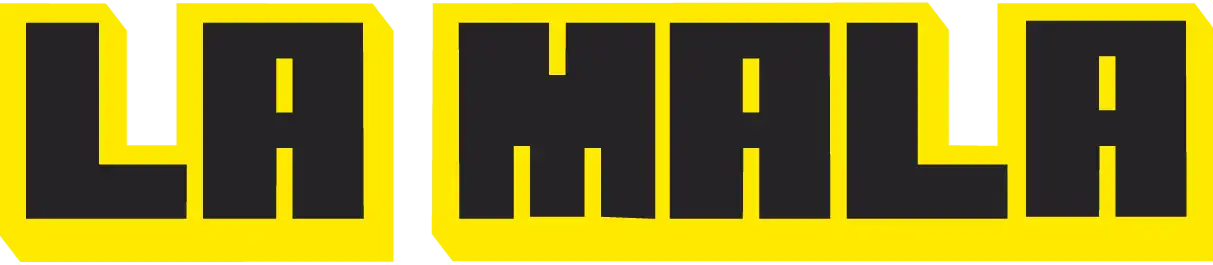El “Padre Goyo” es un sacerdote católico conocido y querido en toda la diócesis de Gualeguaychú. La Iglesia tiene sus propias divisiones políticas y las diócesis son como las provincias, pero gobernadas por un Obispo. En el caso de la diócesis que encabeza nuestra ciudad, están comprendidos, además, los departamentos de Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguay, Uruguay y Victoria. Un extenso territorio donde un puñado de sacerdotes imparten sacramentos, administran instituciones educativas e intentan encarnar la voluntad de la Iglesia que los consagró.
Es en esta diócesis donde el presbítero Gregorio Agustín Nadal Zalazar ha hecho todos sus pasos. Ingresó muy joven al Seminario Diocesano “María Madre de la Iglesia”, en 2002 y siete años más tarde fue ordenado sacerdote, mostrándose siempre cercano y utilizando las redes sociales como forma de transmisión de un mensaje religioso amoroso y esperanzador. Por eso nos pareció buena idea hablar con él para hacer una lectura más próxima, concreta y entrerriana de este capítulo histórico que nos ha tocado presenciar con la partida de un Papa argentino. Acá va un diálogo con alguien que lo ha vivido “desde adentro”.
– ¿A qué edad y por qué elegiste ser sacerdote de la Iglesia Católica?
– Creo que mi vocación empezó sin que yo me diera cuenta. Tenía seis o siete años cuando me integré a la comunidad de la Basílica de la Inmaculada Concepción, en Concepción del Uruguay. Mi familia siempre fue cristiana, aunque no muy practicante, a excepción de mis abuelos paternos. Pero a mí me atrajo mucho la vida de la parroquia. Empecé como monaguillo, después estudié música y tocaba el órgano en las misas. Más adelante me involucré en la liturgia y eso me ayudó a vivir la fe desde dentro, con profundidad y belleza. En ese tiempo conocí a una figura clave en mi camino: el padre Alcides Rougier, un sacerdote culto, apasionado, profundamente comprometido y con una fe muy viva. Él tenía esa combinación que tanto valoramos hoy: firmeza evangélica y ternura pastoral. Me impactaba verlo desgastarse por la gente, estar con los enfermos, con los que sufrían. No hablaba solo de Dios: lo encarnaba. Me identifiqué mucho con su modo de vivir la vocación y sentí que yo también quería vivir así, que eso le daba sentido a mi vida. Pero la vocación no fue una decisión repentina, fue un proceso de muchas pequeñas decisiones, de oración, de servicio, de encuentros significativos. Con el tiempo, se volvió clara. El deseo de ayudar, de estar con la gente, de acompañar procesos, de ser signo de algo más grande fue creciendo dentro mío hasta volverse una certeza. La vocación nace de una atracción, pero se confirma en el camino. Y el camino, gracias a Dios, sigue.
– ¿Qué onda la figura del Papa en tu formación en el seminario y en tu vida como “cura” en la actualidad?
– El Papa siempre fue una figura importante, pero con Francisco se volvió algo muy distinto. Pasó de ser una figura institucional a ser un testigo concreto, cercano, inspirador. Yo ya era sacerdote cuando fue elegido Papa, pero en el seminario leía los escritos del Cardenal Bergoglio. Tenía una forma muy directa de hablar, sobre todo en los Te Deum que muchas veces incomodaba. No hablaba en abstracto, hablaba desde la vida, desde las heridas del mundo. Ya elegido Papa, Francisco fue el que nos recordó que el Evangelio es Buena Noticia para los pobres, para los descartados, para los que lloran. Nos desafió a ser una Iglesia “en salida”, a no quedarnos en la comodidad de los despachos o en los debates internos, sino a ir al encuentro del que sufre. Como cura, hoy, todavía lo tengo como faro. Sus textos, sus gestos, sus silencios incluso, marcaron mucho la forma de ser sacerdote. Me ayudaron a entender que no se trata de tener respuestas para todo, sino de saber acompañar, escuchar, sostener. Ser signo de misericordia. Y eso no pasa de moda.
– La muerte del papa Francisco generó muchas demostraciones de amor, reconocimiento y respeto en católicos, gente de otros credos, incluso agnósticos y ateos ¿Por qué creés que llegó tanto a la gente?
– Porque fue profundamente humano. Porque no se disfrazó de perfecto. Porque abrazó la fragilidad del mundo con una fe sin estridencias. Francisco no impuso, propuso. No se paró en la vereda del juicio, sino en la del encuentro. Por eso llegó a tanta gente. Porque sus palabras no eran meros discursos: estaban atravesadas por su experiencia, por su dolor, por su amor al pueblo. Habló de temas que nadie quería tocar: del cambio climático, de la trata de personas, del drama de los migrantes, de la desigualdad que mata. Y no lo hizo para quedar bien con nadie, sino porque el Evangelio lo empujaba a eso. Supo mirar al mundo con los ojos de Jesús, eso conmovió a creyentes y no creyentes. Y hay algo más: Francisco no tuvo miedo a mostrarse débil, viejo, cansado, vulnerable. Fue un Papa que envejeció frente al mundo con dignidad y sin ocultar nada. Eso también generó empatía. En un mundo que idolatra el éxito, él eligió la pequeñez. Eso es profundamente evangélico.
“Francisco no impuso, propuso. No se paró en la vereda del juicio, sino en la del encuentro. Por eso llegó a tanta gente”
– Figuras tradicionales como el papado son muy cuestionadas por no creyentes y creyentes, sin embargo, Francisco logró recuperar ese rol universal y reposicionarlo ¿Cuáles creés que fueron los fuertes de su labor como Sumo Pontífice en este sentido?
– Creo que el gran mérito de Francisco fue humanizar el papado sin diluir su autoridad. Hizo que el mundo volviera a mirar a Roma, no por poder sino por ejemplo. Supo combinar la firmeza con la ternura, el mensaje con el gesto, el liderazgo con la escucha. Volvió a hacer del Papa un “siervo de los siervos de Dios”, como se decía antiguamente, pero de un modo muy concreto y actual. Sus encíclicas no fueron textos para estudiosos: fueron llamados urgentes a despertar. “Laudato Si” puso a la Iglesia en el centro del debate ambiental global. “Fratelli Tutti” le habló al mundo de fraternidad en tiempos de muros y nacionalismos. Y su insistencia en la sinodalidad –en caminar juntos, escuchar a todos, no imponer desde arriba– fue una verdadera revolución eclesial. Además, Francisco le devolvió al papado un rol espiritual universal, que va más allá de las fronteras religiosas. Se convirtió en voz de conciencia, en referencia moral, en testigo de compasión. Eso no lo logró desde el poder, sino desde el servicio. Y creo que ahí está su legado más grande.
– En estos días estuvo muy en boga el tema de “las internas de la Iglesia”, en el sentido de los sectores más progresistas y los más conservadores. Vos como sacerdote, en la cotidianidad de la vida de la parroquia y de la gente que participa y recurre a la Iglesia ¿cómo ves estos debates?
– Mirá, en la vida parroquial los debates ideológicos no son lo central. La gente viene con sus heridas, con sus búsquedas, con sus necesidades concretas. Vienen a pedir una bendición, a llorar una pérdida, a buscar un consejo. Y en ese barro cotidiano no te preguntan si sos de línea tal o cual. Te preguntan si podés estar, si podés escuchar, si podés acompañar sin juzgar. Eso no significa que los debates sean irrelevantes, la Iglesia es una comunidad viva, diversa, con tensiones legítimas. Pero lo importante es que esas diferencias no nos paralicen ni nos dividan. La clave está en poner a Cristo en el centro, no nuestras banderas. En la parroquia lo que vale es el testimonio, la cercanía, la coherencia. No si sos más “progre” o más “tradicional”. Y si algo nos enseñó Francisco es que no hay que tenerle miedo al conflicto, sino aprender a transitarlo con humildad. La unidad no es uniformidad. Podemos pensar distinto, pero si amamos al mismo Señor y servimos al mismo pueblo, estamos en el mismo camino.
“Tenemos que cuidar nuestras comunidades, animar a los laicos, formar equipos, escuchar más. Abrir espacios a los jóvenes, animarnos a nuevos lenguajes, a nuevas formas de presencia”
– ¿Cómo vas a recordar a Francisco?
– Como un hombre profundamente libre. Libre para hablar, para callar, para reírse de sí mismo, para pedir perdón, para abrazar. Lo voy a recordar como un Papa que me hizo amar más a la Iglesia, no por sus estructuras, sino por su rostro herido y humano. Fue un pastor con olor a oveja, como él decía, pero también un profeta que incomodó a los poderosos. Nos mostró que la fe no es una evasión, sino una responsabilidad. Que no basta con rezar: hay que actuar. Que no basta con decir “Dios es amor”: hay que encarnarlo. Lo voy a recordar como alguien que caminó entre nosotros, sin esconder su debilidad, pero con una fe inquebrantable. Un testigo de la esperanza. Y un hermano mayor que nos abrió caminos. Su herencia no es solo un conjunto de documentos: es un estilo, un alma, una dirección.
– Y con el nuevo Papa, León XIV, ¿qué expectativas tenés?
– León XIV llega con una enorme tarea: custodiar el legado de Francisco y seguir impulsando la renovación que él inició. Sus primeras palabras fueron muy significativas: habló de diálogo, de juventud, de paz, de justicia social. Me dio la impresión de ser un hombre de oración profunda, pero también de mirada amplia y valiente. Espero que pueda acompañar los nuevos desafíos que tenemos como Iglesia, especialmente con los jóvenes, que muchas veces están desencantados o distantes, pero que tienen un corazón lleno de preguntas y de sed de sentido. Espero que siga empujando una Iglesia más participativa, más descentralizada, más sinodal. Y confío en que va a continuar con esa sensibilidad social tan necesaria. El mundo necesita voces que digan la verdad con amor, que no se callen frente a la injusticia, que no se acomoden. Si León XIV logra eso, si sigue siendo un pastor con los pies en la tierra y el corazón en Dios, va a hacer mucho bien.
– Esa Iglesia pequeña, cotidiana, sencilla, provinciana, ¿qué desafíos tiene por delante?
– Nuestra Iglesia del interior, que parece chiquita a los ojos del mundo, es en realidad una semilla enorme de vida y de fe. Tiene el desafío de no apagarse, de no volverse repetitiva ni nostálgica. De seguir siendo un hogar para todos, especialmente para los que no tienen otros hogares. Tenemos que cuidar nuestras comunidades, animar a los laicos, formar equipos, escuchar más. Abrir espacios a los jóvenes, animarnos a nuevos lenguajes, a nuevas formas de presencia. Hoy, más que nunca, necesitamos una Iglesia que no solo conserve, sino que cree. Que no solo mantenga, sino que impulse. También tenemos que salir de una lógica de auto-referencia. La Iglesia no existe para sí misma, sino para los demás. Y eso, en los pueblos, se nota mucho: cuando la parroquia se cierra en sí misma, la comunidad lo siente. Pero cuando está viva, cuando es generosa, cuando se anima a tender puentes, entonces se convierte en luz. Una luz sencilla, pero real. Como la de un farol que alumbra el camino de vuelta a casa.